Despatologización Trans
Despatologización Trans: avances, desafíos y realidad en Nicaragua y Latinoamérica
Por una región que reconozca las identidades trans sin diagnósticos ni estigmas
Octubre es, en todo el mundo, un mes de memoria, orgullo y resistencia para las personas trans. Es el Mes de la Despatologización Trans, una fecha que surge desde el activismo global para recordar una verdad fundamental: ser trans no es una enfermedad. Es una identidad legítima, parte de la diversidad humana, que merece respeto, reconocimiento y derechos plenos.
Durante décadas, las identidades trans fueron clasificadas como trastornos mentales. Este enfoque médico y patologizante marcó la vida de generaciones de personas que tuvieron que atravesar procesos de diagnóstico psiquiátrico o evaluaciones médicas invasivas para poder acceder a tratamientos hormonales, cirugías o incluso a documentos que reflejaran su identidad.
El año 2018 marcó un hito histórico: la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la "transexualidad" de la lista de trastornos mentales en su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). En su lugar, la reconoció como una "incongruencia de género" ubicada dentro de la salud sexual, no mental, señalando que la identidad de género no requiere corrección ni cura.
Sin embargo, en muchos países de Latinoamérica y el Caribe, este avance todavía no se traduce en políticas públicas ni en marcos legales efectivos. Las personas trans siguen enfrentando barreras estructurales: la exigencia de diagnósticos psiquiátricos para acceder al reconocimiento legal de su identidad, la falta de protocolos de salud inclusivos y la persistencia de estigmas sociales profundamente arraigados.
Desde México hasta Argentina, los movimientos trans han impulsado una lucha constante por la autodeterminación de género. Organizaciones, redes comunitarias y activistas han abogado por leyes que reconozcan la identidad sin requisitos médicos ni judiciales, por sistemas de salud libres de prejuicios y por el acceso integral a tratamientos de afirmación de género cuando así se desee.
En Nicaragua, la despatologización trans continúa siendo una deuda pendiente. Hasta la fecha, no existe una ley específica que reconozca el derecho a la identidad de género ni mecanismos administrativos que permitan a las personas trans cambiar su nombre o género legal sin requisitos médicos o judiciales.
Los reportes del Observatorio LGBTIQ+ de Nicaragua y medios como La Lupa o Intertextual Nic documentan múltiples formas de discriminación en el acceso a la salud. Las personas trans —particularmente las mujeres trans y transmasculinas— reportan tratos desiguales, negación de servicios, uso incorrecto de nombres o pronombres, y prejuicios abiertos en los espacios médicos.
El Ministerio de Salud (MINSA) no cuenta con protocolos nacionales que contemplen la atención médica integral a personas trans, ni guías sobre salud mental trans-inclusiva. Por ejemplo, la Guía de Terapia Antirretroviral de 2015 no incorpora un enfoque diferenciado para trans femeninas viviendo con VIH, a pesar de la alta vulnerabilidad de este grupo.
La ausencia de reconocimiento legal e institucional genera consecuencias graves para la salud mental y emocional: estrés, ansiedad, depresión, aislamiento y miedo constante a la discriminación. Las personas trans en Nicaragua, en lugar de recibir acompañamiento, muchas veces enfrentan procesos de invisibilización o patologización implícita.
Hablar de salud mental trans implica entender que el sufrimiento no proviene de ser trans, sino de los contextos de exclusión, violencia y estigma. Las tasas más altas de ansiedad, depresión o ideación suicida en población trans están relacionadas con el rechazo familiar, la discriminación social, el acoso laboral y la negación de identidad.
Por eso, despatologizar es también sanar. Sanar del rechazo, del silencio, del miedo. Es construir entornos seguros y afectivos donde las personas trans puedan vivir sus identidades sin miedo ni vergüenza, donde la salud mental se aborde desde el bienestar, no desde la sospecha.
La despatologización no se trata solo de modificar manuales médicos, sino de transformar las estructuras sociales y culturales que siguen negando la existencia plena de las personas trans. Implica un cambio de paradigma: pasar del control al respeto, del diagnóstico al acompañamiento, del estigma al orgullo.
Para avanzar, se requiere incorporar protocolos de salud trans-inclusivos, aprobar una ley de identidad de género que reconozca la autodeterminación, formar al personal de salud, justicia y educación en derechos humanos y diversidad, y fomentar redes comunitarias de apoyo psicológico y acompañamiento emocional.
La despatologización trans es, en esencia, una lucha por la dignidad y la libertad. No es solo una demanda médica o legal, sino una afirmación colectiva de existencia. Ser trans no necesita explicación ni validación, solo respeto.
En este octubre —Mes de la Despatologización Trans—, las voces trans en Nicaragua y toda Latinoamérica nos recuerdan que la salud mental, la identidad y la vida digna no se diagnostican: se reconocen, se acompañan y se celebran.
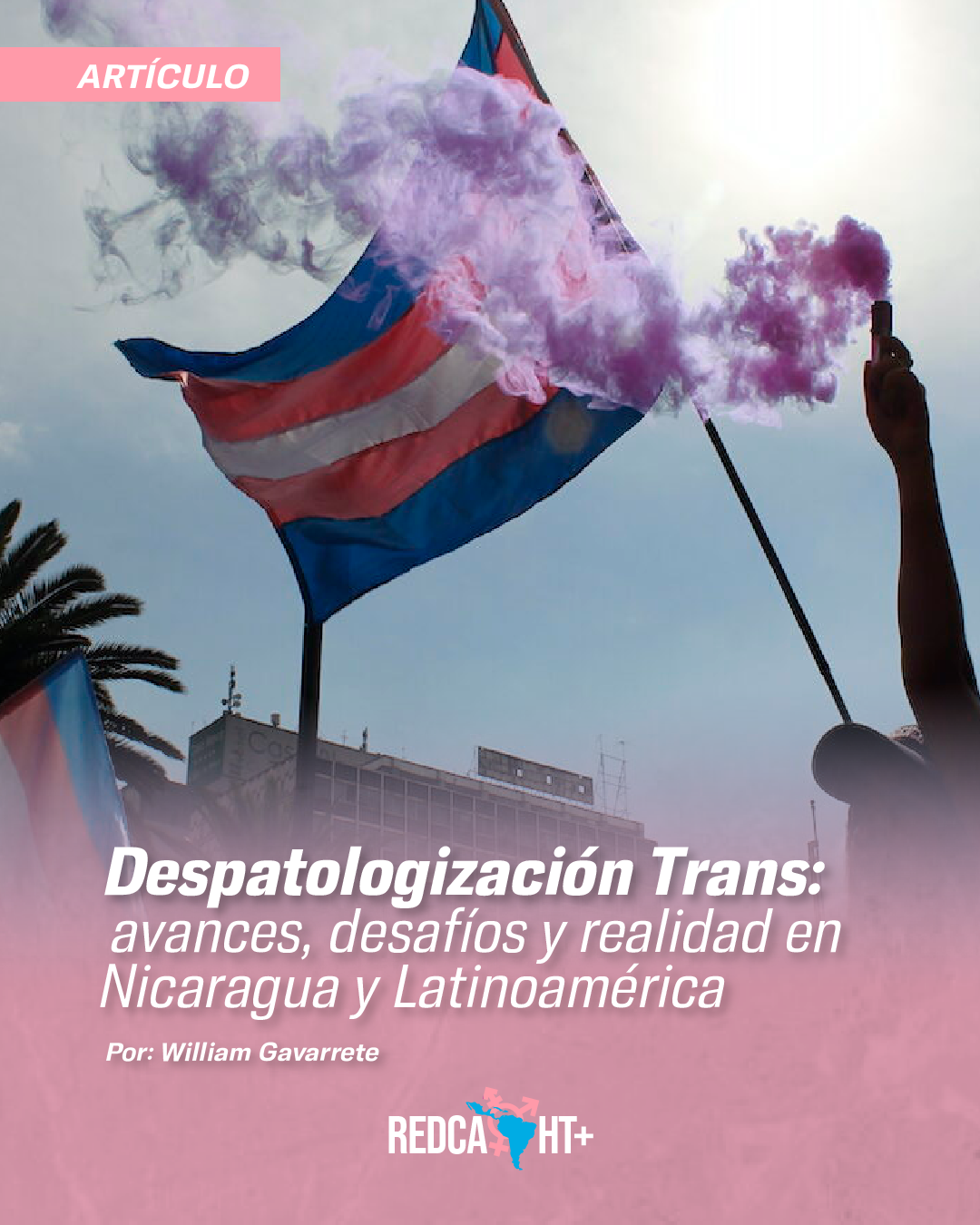

Sobre el autor:
William Gavarrete
Psicólogo de 29 años de Managua, Nicaragua, se visibilizó como hombre trans en 2020, priorizando su salud mental y su proceso de transición. Desde entonces, impulsa el acompañamiento emocional y comunitario, combinando su labor profesional con su pasión por la fotografía y el teatro.
